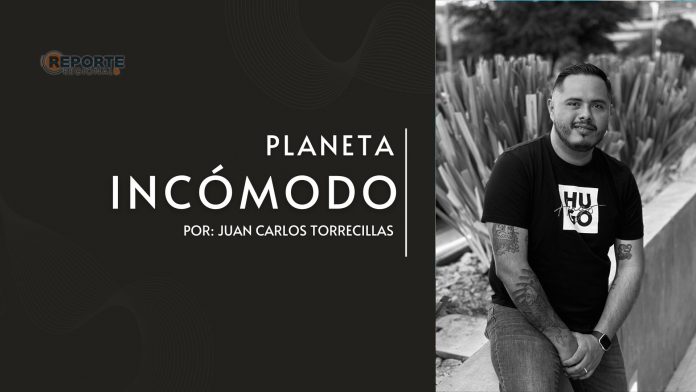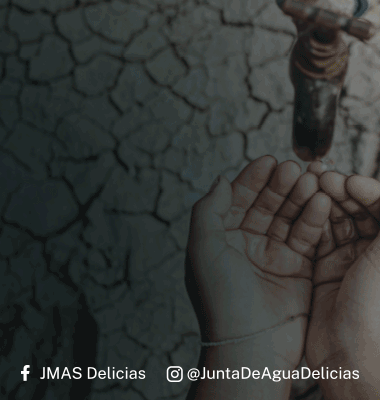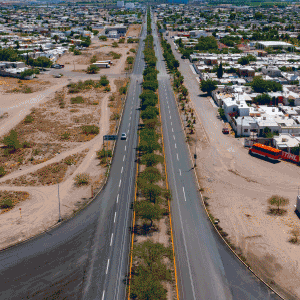No sé ustedes, pero últimamente cada que veo una campaña “verde” de alguna gran empresa me queda esa sensación de que algo no cuadra. Esas frases rimbombantes: “Somos eco‑friendly”, “neutros en carbono”, “comprometidos con el planeta”. Suenan bien, nos emocionan… pero ¿qué hay detrás de esas palabras?
Esto tiene nombre: greenwashing. Y, para ser claros, no es nuevo. Es esa estrategia en la que una empresa gasta más en publicitar que es “sustentable” que en serlo de verdad. Aunque la PROFECO en México ya puede sancionar prácticas engañosas, la mayoría de estas campañas pasan de largo. Un estudio reciente señala que más del 50 % de los ejecutivos en el mundo reconocen haber exagerado sus credenciales ambientales y que, en Europa, el 40 % de la información “verde” que se comunica carece de respaldo real. En México, son pocas las empresas que publican reportes ambientales auditados con estándares internacionales.
Mientras tanto, los consumidores creemos que “votar con la cartera” ayuda al planeta. Pero la verdad es que muchas de esas etiquetas de biodegradable, eco o 100% natural son puro humo. ¿Ejemplo cercano? El caso de Clorox México, que hace poco lanzó productos “ecológicos” que en realidad contenían químicos prohibidos. Un golpe a la confianza.
¿Por qué es grave? Porque el greenwashing no solo nos miente, retrasa los cambios verdaderos: energías limpias, reducción de emisiones, cadenas de suministro responsables. Y encima, le roba mercado a las empresas que sí están haciendo las cosas bien. Por eso es clave aprender a detectar estas señales: promesas vagas (eco‑friendly), certificaciones inventadas, hablar solo del empaque pero callar lo que pasa en la producción o transporte, metas lejanas (2050) sin avances claros al 2030.
Y hablando de palabras bonitas que no siempre van acompañadas de justicia… vámonos al terreno de las ciudades. Gentrificación. Ese concepto que quizá muchos escuchan y piensan en “moda” o en “barrios que mejoran”. Sí, mejoran… pero ¿para quién?
En la Ciudad de México esto es ya una realidad visible. Zonas como Roma, Condesa, Tabacalera o Tacubaya se han vuelto las colonias “de moda”, con parques y ciclovías recién inaugurados, cafeterías orgánicas, espacios culturales. Suena bien, ¿no? El problema es que, mientras el barrio se “revitaliza”, la gente que lo habitaba de toda la vida no puede pagar el nuevo precio de vivir ahí.
Las cifras lo dicen todo: solo en el primer trimestre de 2025, las rentas en estas colonias subieron un 6 %, y en zonas como Ampliación Granada se dispararon a 450 pesos por metro cuadrado, lo que significa que un departamento de dos recámaras ronda los 54 mil pesos al mes. Y eso sin contar que, en colonias como Roma, uno de cada diez departamentos ya es Airbnb. Quienes pueden pagar en dólares o euros terminan imponiendo su propio ritmo y precios, y quienes no, se van. Cada año, más de 20,000 hogares son expulsados hacia la periferia, aumentando el tráfico, la contaminación y la desigualdad urbana.
Y que no se nos olvide algo importante: la gentrificación no es un problema exclusivo de la Ciudad de México. Aquí en Chihuahua, aunque la presión inmobiliaria aún no alcanza esos niveles, vamos directo hacia las mismas consecuencias si no ponemos atención. Desarrollos como los complejos Altozano, el crecimiento en torno a La Cantera o incluso la llegada de tiendas ancla como D1 a zonas tradicionalmente habitacionales pueden generar el mismo efecto: incremento de rentas, desplazamiento de comercios locales y reconfiguración social que margina a los de siempre.
Lo más doloroso es que esto no solo afecta al bolsillo. Cada parque nuevo, cada calle “bonita” y cada corredor verde se convierten en un imán para la especulación. Y aunque es necesario mejorar el entorno, si no se pone un freno, esas mejoras expulsan a la misma gente que más las necesitaba.
Alguien podría decir: “Bueno, ¿qué tiene de malo que lleguen inversiones y se embellezcan los barrios?” No tiene nada de malo, pero tiene consecuencias. Si un parque nuevo se traduce en rentas que suben, en tienditas que cierran, en familias desplazadas, ¿realmente estamos hablando de progreso?
Aquí es donde entra el concepto de eco‑gentrificación: proyectos “verdes” que usan el lenguaje de la sostenibilidad, pero que terminan excluyendo a los de siempre. Y ojo, esto no significa oponerse a la mejora urbana. Significa ponerle condiciones claras: vivienda asequible obligatoria, límites a la renta turística, capturar la plusvalía (ese valor extra que gana el suelo con la inversión pública) y reinvertirla en el barrio. Y sobre todo, participación vecinal real, no esas consultas que solo sirven para la foto.
Porque si no, pasa lo de siempre: lo verde se vuelve un lujo. Un lujo que solo unos cuantos pueden pagar.
Tanto en el greenwashing como en la gentrificación, la pregunta de fondo es la misma: ¿quién paga y quién decide? Si la respuesta sigue siendo “los de siempre”, entonces no estamos hablando de verdadera sostenibilidad.
Pero no todo está perdido. Como ciudadanos tenemos poder, aunque parezca pequeño.
Desde casa puedes:
• Ser más crítico con lo que compras: busca productos con certificaciones serias (FSC, GRI, Rainforest Alliance) y evita los que usan etiquetas vagas como eco‑friendly sin pruebas.
• Exigir a tus autoridades transparencia en proyectos urbanos: pregunta si incluyen vivienda asequible o mecanismos para que los vecinos no sean desplazados.
• Organizarte en tu colonia: juntas vecinales o colectivos pueden poner candados para que los proyectos que lleguen beneficien a todos, no solo a los nuevos inversionistas.
Lo verde, lo socialmente justo, se nota en tres lugares: en el aire que respiramos, en la factura (que vivir no se encarezca) y en la permanencia (que quienes han sostenido los barrios puedan quedarse en ellos).
Si no está ocurriendo ahí, lo más probable es que nos estén vendiendo otra historia bonita. Y a esa historia, toca decirle que no.
Juan Carlos Torrecillas López
Juntos Todos por la Permanencia y la Verdad Climática