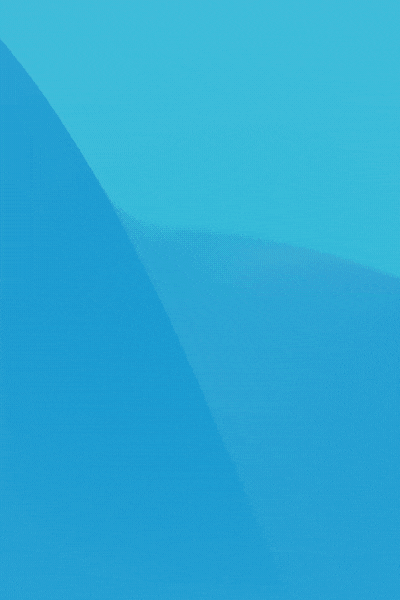Francia llora el robo de sus diamantes del Louvre.
Ocho piezas de la corona, “invaluables”, desaparecidas en minutos.
La noticia corre como fuego entre columnas doradas, entre comunicados de cultura y titulares que hablan de “atentado al patrimonio mundial”.
Y uno no puede evitar pensar: el país que durante siglos perfeccionó el arte de robar, ahora descubre lo que se siente.
Porque sí, debe doler que te quiten algo que considerabas tuyo.
Debe sentirse como cuando África vio desaparecer su oro, su marfil, su cobre, su gente, sus tierras y sus espíritus en nombre de la civilización.
Debe sentirse como cuando los museos europeos llenaron sus vitrinas con los tesoros de pueblos que nunca fueron invitados, pero sí despojados.
Duele cuando el saqueo se vuelve espejo.
Y ese espejo, aunque de museo, refleja la ironía más pura:
“Me han robado… vaya, entonces así se siente.”
El robo del Louvre se volvió un espectáculo global, tan glamuroso que casi parece una metáfora de lo que somos: una civilización que romantiza el robo cuando brilla.
Porque claro, cuando alguien roba diamantes, lo llamamos “heist”;
pero cuando una empresa roba agua, litio o selva, lo llamamos “desarrollo”.
Y mientras las cámaras de seguridad en París revisan fotogramas, en Veracruz un río se tiñe de negro.
Otra vez.
El Pantepec —una arteria que por décadas ha dado vida a comunidades, cultivos y ecosistemas— se convirtió en una herida abierta. Petróleo derramado, peces flotando, aves empapadas, y familias que ahora temen tocar el agua.
El derrame no fue accidente, fue consecuencia:
de ductos viejos, de mantenimiento mínimo, de políticas que tratan al suelo como mina y al agua como desperdicio.
Fue la consecuencia de esa enfermedad nacional llamada “ya estamos acostumbrados”.
La misma que nos hace aceptar el olor a crudo en el aire como si fuera el perfume del progreso.
Cada derrame trae consigo una lista de daños que nadie pagará:
suelo infértil, enfermedades respiratorias, daños hepáticos, cáncer por exposición prolongada, desaparición de insectos, aves, anfibios —todo lo que dependía de ese equilibrio invisible que hoy yace cubierto por una capa aceitosa.
Y sin embargo, apenas ocupa un par de minutos en los noticieros.
Los franceses lloran diamantes; los mexicanos tragamos hidrocarburos.
En los medios europeos, el robo en el Louvre fue “una pérdida invaluable para la humanidad”.
En los nuestros, el derrame fue “un incidente contenido”. Así de asimétrica es la narrativa del valor: lo que brilla, importa; lo que se pudre, no.
Pero hay un hilo invisible que conecta ambos hechos: los diamantes que se tallaron con manos explotadas y el petróleo que se extrae con selvas devastadas.
El brillo y la mancha son parte de la misma historia.
Una historia escrita con codicia, adornada con discursos patrióticos y barnizada con indiferencia.
Lo más trágico de este planeta incómodo es que el saqueo ya no viene en barcos ni con banderas: ahora llega disfrazado de progreso, de infraestructura, de crecimiento.
Y mientras seguimos llenando los tanques y encendiendo las luces, olvidamos que cada gota, cada kilovatio, cada joya, tiene un costo ambiental que no se borra ni con todo el jabón del Louvre.
Quizás la verdadera enseñanza del robo y del derrame sea que la Tierra está comenzando a cobrarse con intereses.
Porque cuando los ríos ya no dan peces, los bosques ya no dan sombra y el aire ya no da respiro, no queda museo, ni banco, ni palacio que pueda salvarnos del reflejo.
Consejo Incómodo
No necesitas salvar el planeta, solo dejar de saquearlo.
Usa menos gasolina, consume menos plástico, exige a tus autoridades transparencia ambiental y no normalices lo anormal. Cierra la llave, apaga el foco, cuestiona lo que compras. Porque cada gota limpia y cada decisión consciente es una joya recuperada del desastre.
Cuando el brillo se apague, será el agua la que dicte quién sobrevivió.