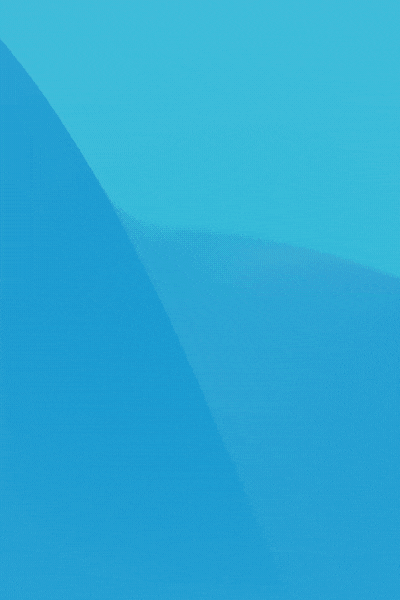Durante años hemos hablado de crisis climática como si fuera algo que sucede en el aire, en los polos, en los glaciares o en lugares lejanos que solo vemos en documentales. Pero hay una crisis igual de silenciosa, igual de peligrosa y mucho más cercana: la del suelo. Esa que no hace ruido, que no sale en noticieros, que no se ve desde el dron… hasta que ya es demasiado tarde.
El suelo se está muriendo. Y no es una metáfora exagerada. Es literal. Cada año perdemos capa fértil, estructura, nutrientes, microorganismos. Perdemos la capacidad básica del suelo para hacer lo único que se le pide: producir alimentos y sostener vida. Pero lo hacemos con una calma admirable, como si arar hasta el cansancio, sembrar químico tras químico y exprimir la tierra fuera una herencia cultural y no un error histórico.
La ironía es brutal: hablamos de seguridad alimentaria mientras destruimos el mismo sistema que la hace posible. Fertilizantes sintéticos en exceso, monocultivos interminables, quema de rastrojo, sobrepastoreo, maquinaria pesada, riego ineficiente… todo con el aplauso de un modelo que mide el éxito por toneladas cosechadas, no por la salud del suelo que quedó abajo.
Nos encanta decir que la tierra “da lo que uno le da”. Pero la realidad es que llevamos décadas dándole golpes y esperando milagros. Le quitamos diversidad y le exigimos rendimiento. Le arrebatamos materia orgánica y pedimos productividad. Secamos acuíferos y rezamos para que llueva. Y cuando el suelo ya no responde, le echamos la culpa al clima, nunca al modelo.
Aquí entra la palabra de moda: agricultura sostenible. Suena bien. Da tranquilidad. Parece solución. Pero muchas veces se usa igual que otras etiquetas verdes: como barniz. Agricultura “sustentable” que sigue erosionando suelo, “regenerativa” solo en el folleto, “verde” mientras compacta la tierra y mata su vida microbiana. Cambiar el nombre no cambia el impacto.
La verdadera agricultura sostenible no es romántica ni inmediata. Es incómoda. Exige rotación de cultivos, cobertura vegetal, menos químicos, más conocimiento, más paciencia. Exige entender que el suelo no es un soporte inerte, sino un organismo vivo. Que sin lombrices, hongos, bacterias y raíces profundas, no hay futuro. Y eso no siempre conviene al mercado ni a los tiempos políticos.
El deterioro del suelo no solo afecta al campo. Afecta a las ciudades, a los precios de los alimentos, a la calidad del agua, a las emisiones de carbono, a la resiliencia ante sequías e inundaciones. Un suelo degradado no infiltra agua: la escurre. Un suelo muerto no captura carbono: lo libera. Un suelo cansado produce menos y depende más de químicos. Y todo eso lo pagamos como sociedad, aunque no sembremos ni una maceta.
En regiones agrícolas como las nuestras, el problema es doble. Vivimos de la tierra, pero también vivimos contra ella. Queremos rendimiento sin transición, rentabilidad sin regeneración, abundancia sin cuidado. Y cuando los suelos se erosionan, se salinizan o se compactan, comenzamos a hablar de “crisis” como si fuera sorpresa y no consecuencia.
La agricultura sostenible no es un lujo ambiental ni una moda académica. Es una necesidad básica. Es la única forma de seguir produciendo sin hipotecar el mañana. Pero para eso hay que aceptar algo que incomoda: no todo lo que hemos hecho está bien. Y no todo lo que produce rápido es correcto.
Porque al final, el suelo no protesta, no bloquea carreteras ni escribe columnas. Simplemente deja de responder. Y cuando eso ocurre, ni el mejor fertilizante ni el discurso más optimista pueden regresarle la vida que le quitamos.
Consejo incómodo: deja de pensar en el suelo como algo que “aguanta todo”. No es eterno. No es infinito. Exige prácticas agrícolas que regeneren y no solo exploten. Apoya productores que cuiden la tierra, cuestiona el uso indiscriminado de químicos, defiende la cobertura vegetal, el agua, la rotación y la salud del suelo. Alimentarte también es un acto ambiental.
Juntos Todos por una tierra que siga dando… pero no a costa de quedarse sin vida.